APARIENCIAS
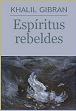
El Emir entró en el estrado y se ubicó en la silla principal, mientras a su derecha e izquierda se hallaban los hombres más destacados de la nación; los guardias armados permanecían firmes y los que habían venido a presenciar el juicio se pusieron de pie y se inclinaron ante el Emir, cuyos ojos irradiaban un poder que infundía horror a sus espíritus y miedo en sus corazones. El Emir elevó su mano y ordenó: haced entrad a los criminales uno a uno y decidme qué crímenes han cometido. La puerta se abrió, los espectadores estaban ansiosos por ver la presa de la Muerte; al momento irrumpieron dos soldados con un joven con las manos atadas a su espalda, su rostro denotaba nobleza de espíritu y una gran fortaleza de corazón. El Emir lo miró fijamente y dijo: ¿qué crimen ha cometido este hombre que orgullosa y triunfalmente se halla ante mí? Uno de los jueces respondió: es un asesino; ayer mató a un oficial del Emir que se hallaba cumpliendo una importante misión en una de las aldeas de los alrededores; aún sostenía la espada sangrienta cuando fue arrestado. El Emir replicó con furia: devolvedlo a la prisión, al amanecer decapitadlo con su propia espada y abandonadlo en el bosque para que las bestias se alimenten con su carne. Los presentes lo miraban apesadumbrados pues era un joven en la plenitud de la vida.
Los soldados regresaron nuevamente de la prisión conduciendo a una joven mujer de delicada y etérea belleza, su pálido rostro denotaba las huellas de la opresión y el desconsuelo. Sus ojos estaban empapados de lágrimas y su cabeza inclinada bajo el peso del dolor. Después de observarla con mirada penetrante, el Emir exclamó: y, esta demacrada mujer, de pie ante mí como la sombra de un cadáver, ¿qué ha hecho? Uno de los soldados respondió: es una adúltera, su esposo la descubrió anoche en brazos de otro, después que su amante hubo escapado, el esposo la entregó a la justicia. El Emir la observó mientras ella alzaba su rostro inexpresivo y, ordenó: devolvedla al oscuro cuarto y acostadla sobre un lecho de espinas para que pueda acordarse del lugar de reposo que corrompió con su falta, dadle de beber vinagre mezclado con hiel para que pueda recordar el sabor de aquellos dulces besos. Arrastrad al amanecer su cuerpo desnudo fuera de la ciudad y lapidadla; dejad que los lobos se regocijen con la tierna carne de su cuerpo y los gusanos horaden sus huesos. Mientras la mujer se encaminaba a la celda oscura, la gente la miraba con lástima, la justicia del Emir los había dejado atónitos y se lamentaban de la muerte de la pobre mujer.
Los soldados reaparecieron trayendo consigo a un hombre de rodillas temblorosas y trémulo como un frágil arbolillo azotado por el viento. Parecía indefenso, débil y asustado, era pobre y miserable. El Emir lo escrutó con repugnancia e inquirió: y, este hombre inmundo que es como un muerto entre los vivos, ¿qué ha hecho? Uno de los guardias respondió: es un ladrón, entró al monasterio y robó el cáliz sagrado que los sacerdotes hallaron sobre sus ropas cuando fue arrestado. El Emir lo miró como un águila hambrienta mira a un pájaro con alas rota y, dijo: devolvedlo a la celda y encadenadlo y, al amanecer llevadlo hasta un árbol de gran altura y colgadlo entre el cielo y la tierra para que sus pecadoras manos perezcan y los miembros de su cuerpo se conviertan en partículas arrastradas por el viento. Mientras el ladrón regresaba tambaleándose a la prisión, los asistentes comenzaron a susurrar entre ellos diciendo: “cómo es que un hombre tan débil y hereje se atreve a robar el cáliz sagrado del monasterio?” En ese momento se levantó la sesión y el Emir custodiado por los soldados, abandonó la sala acompañado por todos los dignatarios mientras la concurrencia se dispersaba; la sala quedó vacía excepto por los lamentos y gemidos de los prisioneros.
Todo esto sucedió mientras yo permanecía de pie como un espejo en el que reflejaba el paso de los fantasmas. Meditaba acerca de las leyes hechas por el hombre para el hombre, contemplando aquello que las gentes llaman “justicia” y absorto en profundos interrogantes sobre los secretos de la vida traté de comprender el sentido del universo. ¿es que acaso existe algún poder capaz de arrastrar al asesino y al asesinado, al adúltero y a la adúltera, al ladrón y al despojado y, llevarlos ante una corte más excelsa y suprema que la corte del Emir?
Al día siguiente dejé la ciudad para dirigirme al campo donde el silencio revela al alma lo que ella anhela y, donde los cielos puros matan los gérmenes de la desesperanza que la ciudad alimenta con sus calles estrechas y sus lugares oscuros. Al llegar al valle, vi una bandada de cuervos ascendiendo y descendiendo colmando el cielo de graznidos. Mientras caminaba vi ante mí el cuerpo de un hombre colgado en lo alto de un árbol, el de una mujer muerta que yacía desnuda sobre un montículo de piedras y, el cadáver de un joven decapitado cubierto con una mezcla de sangre y tierra. Fue una visión horrible que cegó mis ojos cubriéndolos con un denso y oscuro velo de tristeza, miré en todas direcciones pero nada vi, salvo el espectro de la Muerte de pie ante aquellos restos fantasmales. Tres seres humanos, ayer en el regazo de la Vida, hoy víctimas de la Muerte por haber infringido las reglas de la sociedad. Mientras estos pensamientos me hostigaban, escuché el susurro de unos pasos sobre el césped. Me mantuve expectante y vi a una joven mujer que se acercaba entre los árboles; miró cuidadosamente hacia uno y otro lado antes de aproximarse a los tres cadáveres que allí había. Enseguida sus ojos se posaron en la cabeza del joven decapitado. Gritó horrorizada, se hincó y la rodeó con brazos trémulos; luego comenzó a derramar lágrimas y a acariciar los cabellos enrolados y cubiertos de sangre con sus dedos suaves, llorando con una voz que emanaba del fondo de un corazón destrozado. Ya no podía soportar lo que veían sus ojos. Arrastró el cuerpo hasta un hoyo y colocó suavemente la cabeza entre los hombros; cubrió completamente el cuerpo con tierra, y clavó sobre el sepulcro la espada con la que había sido decapitado el joven.
Mientras se alejaba caminé hacia ella. Se estremeció al verme; sus ojos estaban velados por las lágrimas; Suspiró y dijo:
-Llevadme ante el Emir si lo deseáis; prefiero morir y seguir a aquel que salvó mi vida de las garras de la desgracia, antes que dejar que este cuerpo sirva de alimento a las bestias feroces.
-No tengas miedo de mí -le respondí-, pobre criatura, pues yo he llorado al joven antes que tú lo hicieras. Pero dime, ¿de qué forma te salvó de las garras de la desgracia?
-Uno de los oficiales del Emir vino hasta nuestra granja a cobrar los impuestos -respondió ella, con voz lánguida y ahogada-, al verme, me clavó la vista como un lobo a una oveja. Impuso a mi padre un tributo tan pesado que ni siquiera un rico podría pagar. Me arrestó para llevarme ante el Emir como rehén a cambio del oro que mi padre no podía pagar. Le rogué que me liberara, pero desoyó mis ruegos pues era un hombre despiadado. Entonces clamé que alguien me ayudara, y este joven que ahora está muerto, vino a socorrerme salvándome de morir en vida. El oficial intentó matarlo, pero el joven cogió una vieja espada colgada en la pared de nuestra casa y le dio muerte. Él no huyó como un criminal, sino que permaneció junto al cuerpo del oficial hasta que la justicia vino a arrestarlo.
Después de haber pronunciado estas palabras que hubiera hecho sangrar de tristeza a cualquier corazón humano, la joven mujer desvió el rostro y se marchó.
Un momento después, vi que un joven se acercaba con el rostro oculto por un manto. Al aproximarse al cadáver de la adúltera, se quitó la prenda y cubrió con ella al cuerpo desnudo. Luego extrajo una daga que llevaba oculta bajo el manto e hizo un hoyo en el que colocó el cuerpo de la joven muerta con ternura y delicadeza, cubriéndolo de tierra y lágrimas derramadas. Después de hacer esto, arrancó algunas flores y las colocó respetuosamente sobre el tosco sepulcro. Estaba comenzando a alejarse, pero lo detuve y le dije:
-¿Qué parentesco le une a esta adúltera? ¿Y que fue lo que le indujo a arriesgar su vida viniendo aquí a proteger el desnudo cuerpo de las bestias feroces?
Al mirarme fijamente, noté que sus ojos reflejaban su desdicha. Entonces dijo:
-Yo soy el hombre infortunado por cuyo amor esta mujer fue lapidada: la amé y me amó desde que éramos niños; crecimos juntos; el Amor, al que servimos y veneramos, era el amor de nuestros corazones. El amor nos unió y rodeó a nuestras almas. Cierto día me ausenté de la ciudad, y al regresar descubrí que su padre la había obligado a casarse con un hombre a quien no amaba. Mi vida se convirtió en una lucha continua, y todos mis días se fundieron en una sola noche larga y oscura. Traté de apaciguar mi corazón, pero él se resistía. Finalmente fui a verla a escondidas, y mi único propósito era mirar fugazmente sus hermosos ojos y escuchar el sonido dulce de su voz. Al llegar a su casa, la encontré lamentando, en soledad, su destino infortunado. Me senté junto a ella; el silencio era nuestra importante conversación y la virtud nuestra compañía. Una hora apacible de comprensión había transcurrido cuando su esposo entró a la casa. Le sugerí cautelosamente que se contuviera, pero él, apretándola con ambas manos, la arrestó hasta la calle, y vociferó:
¡Venid, venid a ver a la adúltera y a su amante! Todo el vecindario se precipitó al lugar. Poco después vino la justicia para llevarla ante el Emir, pero los soldados me ignoraron. La ignorancia de las Leyes y la rigidez de las costumbres castigaron a la mujer por el error de su padre, y perdonaron al hombre.
Después de haber hablado así, el hombre se marchó hacia la ciudad, mientras yo permanecí contemplando, el cuerpo del ladrón suspendido en lo alto de aquél árbol, balanceándose levemente cada vez que el viento sacudía las ramas, y como si esperara que alguien lo bajara y lo extendiera sobre el pecho de la tierra junto al Defensor del Honor y al Mártir del Amor. Una hora después, apareció una llorosa mujer de aspecto frágil y desdichado. Se detuvo ante el ahorcado y oró respetuosamente. Luego trepó al árbol con dificultad y mordió la soga con sus dientes hasta cortarla. El cuerpo inerte cayó al suelo como' un enorme trapo mojado Entonces ella descendió del árbol, cavó un hoyo y enterró al ladrón junto a las otras dos víctimas. Después de cubrirlo de tierra, tomó dos trozos de madera y confeccionó una cruz que colocó sobre la cabeza del Muerto. Al volver el rostro para encaminarse hacia la ciudad, le detuve y le dije:
-¿Qué fue lo que la ha movido a venir y enterrar este ladrón?
Me miró con desdicha y dijo:
-Es mi fiel esposo y compasivo compañero; es el padre de mis hijos: cinco muertos de hambre; el mayor tiene ocho años y el menor es apenas un lactante. Mi esposo no era un ladrón, sino un granjero que trabajaba en las tierras del monasterio, y comíamos lo poco que los monjes y sacerdotes le daban cuando volvía a casa al anochecer. Trabajó para ellos desde muy joven, y cuando ya no pudo trabajar más lo despidieron, aconsejándole que regresara a su hogar y que enviara sus hijos reemplazando en cuanto crecieran. Les rogó que les permitieran quedarse en nombre de Jesús y de los ángeles del cielo, pero ellos desoyeron sus ruegos. No se apiadaron de él ni de sus hambrientos hijos que lloraban desconsoladamente clamando alimentos. Fue a la ciudad en busca de trabajo, mas en vano, pues los ricos sólo emplean hombres fuertes y saludables. Entonces se sentó en la polvorienta acera y extendió la mano a todo el que pasaba, rogando y repitiendo la sórdida canción de su fracaso en la vida, sufriendo de hambre y humillación. Pero la gente rehusó ayudarlo, pues decía que los haraganes no merecen limosnas. Una noche, el hambre atormentó angustiosamente a nuestros hijos, especialmente al menor que trataba de mamar de los pechos ya secos. La expresión de mi esposo cambió, y abandonó la casa bajo el manto de la noche. Entró al granero del monasterio y tomó un saco de trigo. Al salir, los monjes, recién despertados, lo azotaron despiadadamente y luego lo arrastraron. Al amanecer lo llevaron ante el Emir y lo acusaron de haber entrado al monasterio a robar el cáliz de oro del altar. Fue encarcelado y ahorcado al día siguiente. Sólo trató de llenar los estómagos de sus pequeños hijos hambrientos con el trigo que había sembrado con su propio esfuerzo, pero el Emir lo mató utilizó su carne para llenar los estómagos de las aves y las bestias.
Me aferré al silencio, pero si la gente comprendiera lo que el silencio le revela, estaría tan próxima de Dios como las flores del valle. Si las llamas de mi alma suspirante hubieran alcanzado los árboles, éstos hubieran abandonado sus sitios y marchando con sus ramas como un poderoso ejército contra el Emir, y derribando el monasterio sobre las cabezas de esos monjes y sacerdotes. Allí permanecí contemplando los sepulcros recientes, mientras una agradable sensación de compasión y toda la amargura de la tristeza brotaba de mi corazón: el sepulcro de un joven que sacrificó su vida en defensa de una frágil doncella, cuya vida y honor había rescatado de las garras y los dientes de un depravado; un joven que había sido decapitado en recompensa por su arrojo; y su espada había sido clavada sobre el sepulcro por aquella a quien el joven había salvado, como un símbolo de heroísmo ante el rostro del sol que brilla sobre el imperio abrumador por la estupidez y la corrupción. El sepulcro de una joven mujer cuyo corazón se había encendido de amor antes de que su cuerpo fuera arrebatado por la avidez, usurpado por la lujuria, y lapidado por la tiranía... Ella se mantuvo fiel hasta la muerte; su amado depositó flores sobre el sepulcro para hablar, durante unos minutos que iban marchitándose, de esas almas bendecidas y elegidas por el Amor entre aquellos a quienes las cosas terrenas habían enceguecido y la ignorancia enmudecido. Y el último era el sepulcro de un hombre desdichado, agobiado por el arduo trabajo de las tierras del monasterio, que clamó por alimentos para calmar el hambre de sus pequeños y a quien le fue negado. Recurrió a la mendicidad, pero la gente no le prestó ayuda. Cuando su alma lo guió a recobrar una pequeña porción de lo que él mismo había cultivado y cosechado, fue arrestado y muerto a azotes. Su desdichada viuda clavó una cruz sobre la cabeza del esposo muerto, como un testigo que, en el silencio de la noche, se yergue ante las estrellas del cielo para acusar a aquellos sacerdotes que convirtieron las bondadosas enseñanzas de Cristo en filosas espadas con las que decapitan y destrozan los cuerpos de los débiles. El sol se ocultó tras el horizonte como fatigado por los problemas del mundo y hastiado del sometimiento de la gente. En ese momento, el anochecer comenzó a desplegar un delicado velo que surgía desde lo profundo del silencio, y a extenderlo sobre el cuerpo de la Naturaleza. Alargué mi mano señalando los símbolos de los sepulcros, alcé los ojos al cielo, y grité:
-¡Oh, Heroísmo, esta es tu espada, ahora bajo la tierra! ¡Oh, Amor, esta es tu flor, consumida por el fuego! ¡Oh, Señor Jesús, esta es Tu Cruz, hundida en la oscuridad de la noche!
No siempre las cosas son lo que parecen, este es un pequeño resumen de una de las tres historias de las que consta el libro Espíritus Rebeldes, obra del escritor libanés Kahlil Gibrán escrita en 1908 titulada El Llanto de los Sepulcros, cuyo texto nos dice cuán injustos podemos llegar ser. Todo en la vida tiene dos caras, sólo podremos juzgar cuando escuchemos ambas partes de una cuestión y, aún así lo más seguro es que si juzgamos a alguien, nos estemos equivocando, aunque creamos tener razón. En este libro, Kahlil Gibrán refleja su rebeldía y su crítica hacia las costumbres sociales. Los obispos católicos ordenaron la quema de este libro en una plaza de Beirut en el año de su publicación. Merece la pena leerlo.
0 comentarios